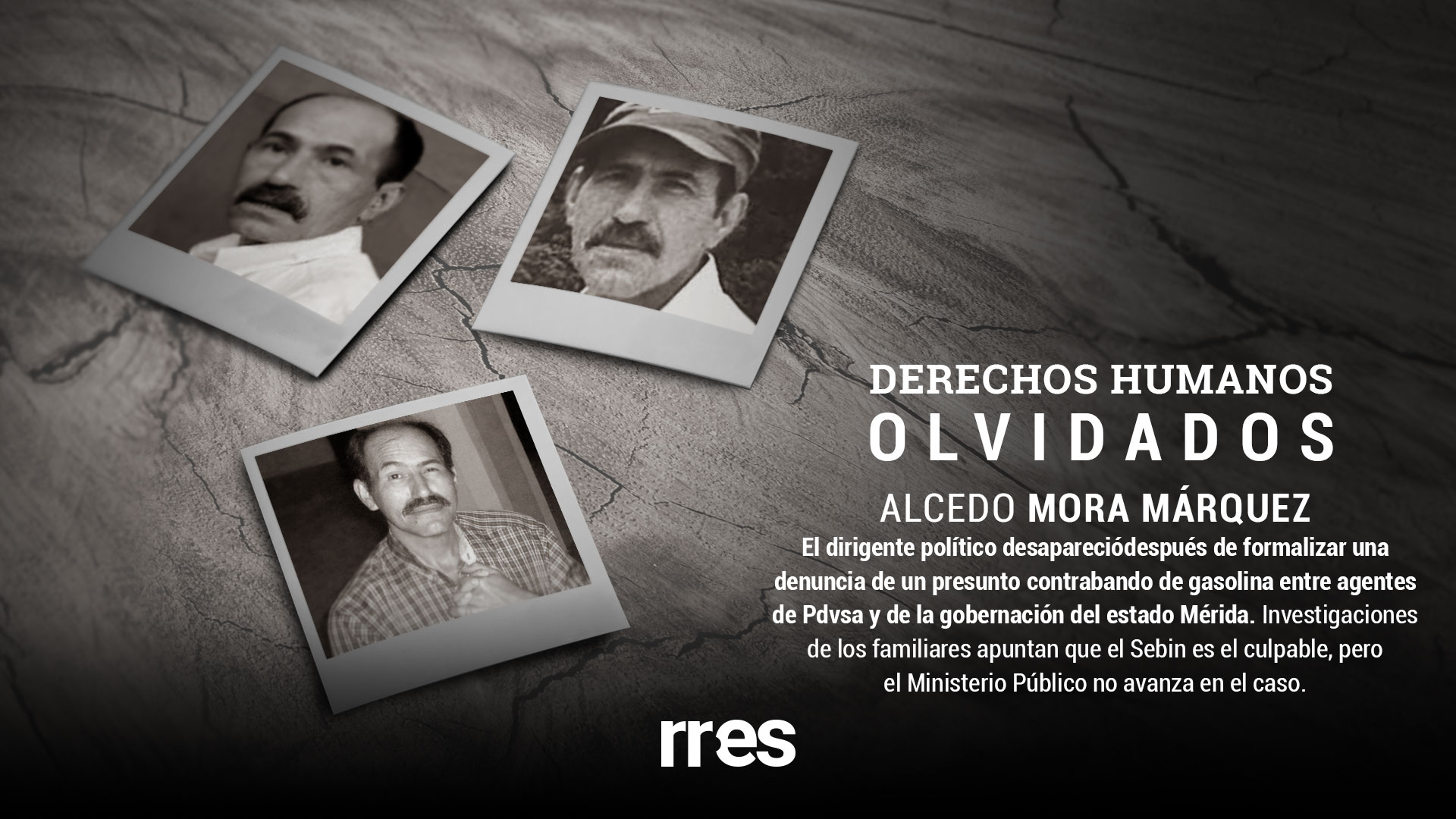De acuerdo con la OIM y Mayday Confavidt, al menos 150 venezolanos están desaparecidos desde su ruta migratoria en el Mar Caribe. Ningún caso tiene un paradero definido en un país donde la delincuencia y la trata de personas es un tema cada vez más recurrente
La última vez que Leonardo José Mora Medina vio a su familia fue en la madrugada del 7 de junio del 2019. Eran las 04:30 a.m. cuando él recibió una llamada en su casa, en La Vela de Coro, diciendo que su viaje a Curazao por mar zarpaba en pocas horas.
Él y su esposa estaban dormidos, pero Leonardo ya había armado su bolso para salir días antes. Solo bastó una llamada para que un amigo, que iría con él, lo recogiera.
Pero el viaje no era ordinario: la embarcación donde zarparía iba a entrar de forma irregular a la isla caribeña. La frontera entre Venezuela y las islas Aruba, Bonaire y Curazao (conocidas como las «islas ABC») estaba cerrada.
El sueño de Leonardo y su familia era que él llegara a las islas del Reino de Países Bajos para trabajar por un mes como mecánico automotriz y regresar a Venezuela con su inversión. Él y su esposa son profesores graduados de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, para ese entonces, el sueldo mínimo era de 40.000 bolívares soberanos, equivalentes a 5,89 dólares americanos a la tasa de cambio oficial en ese momento.
«La única manera que tenían los venezolanos de migrar a las islas ABC era que te detuvieran en la frontera y luego formalizabas tu estadía», explica un familiar de Leonardo Mora, que decidió mantener anonimato para protegerse de represalias. «Los venezolanos tenían la oportunidad de estar como turistas un mes, luego tenías que regresar al país. Ese era el plan».
El carro que recogería a Leonardo llegó una hora después, el ruido de su tubo de escape anunciaba su viaje.
Su esposa lo acompañó hasta la puerta de la casa. Él iba a entrar al carro cuando se acordó de algo que le faltaba.
—No me despedí de mis muchachos, mis hijos. Ya vuelvo.
Ella esperó a que su esposo, de 49 años, se despidiera de sus tres hijos, todos adolescentes para ese entonces. 15 minutos después, regresó y se subió al carro.
—Qué Dios te cuide mucho. Te amo —dijo ella sobre el ronquido del tubo de escape.
—También te amo. Por favor, cuídate tú también, cuida a los chamos y a mi mamá.
14 horas después de esa despedida Leonardo zarpó en el peñero «Trompa de ballena» en Punta Aguide, municipio Acosta del estado Falcón. Los 34 pasajeros debían recorrer 157,42 kilómetros para llegar a Curazao, un viaje de tres horas máximo.
Pero pasó un día y Leonardo no llamaba, pasaron 48 horas y los familiares metieron la denuncia para que buscaran la embarcación.
Y han pasado cuatro años y el Estado no investiga ni informa sobre el paradero de Leonardo Mora y los otros 33 venezolanos.
La violencia se tragó el mar
«Lo particular de ese caso es que la mayoría de los que abordaron la embarcación se conocían. Leonardo viajó junto a su sobrino, Jesús Antonio Amaya Mora. La gran mayoría eran vecinos de La Vela de Coro o habían vivido allí», reflexiona el pariente de Leonardo. «Todos se enteraron del viaje por mensajes privados, por el boca a boca».
El peñero «Trompa de ballena» no es la única embarcación perdida en Venezuela. Al menos otros ocho navíos han desaparecido en el territorio nacional, dejando sin paradero a al menos 150 venezolanos desde el 2015, según el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela Mayday (Confavidt).
Según la ONG, todas las víctimas son venezolanos que buscaban migrar por el Mar Caribe a países como Trinidad y Tobago, Costa Rica, México, Estados Unidos y las islas ABC. Como en ninguno de los casos se sabe del paradero, no pueden descartar que los desaparecidos son víctimas del crimen organizado.
«Entre Leonardo y su sobrino, él era el único que tenía un celular. Le recomendaron que todos sus documentos y celulares debían estar guardados en un condón, un preservativo, porque el látex los protegía si se mojaban o caían al agua. Él guardó su celular antes del viaje, con la esperanza de mandarme un mensaje apenas llegara», dice el familiar entrevistado.
Indicios no les faltan para denunciar esa posibilidad: si bien el Estado venezolano no da información sobre el crimen en alta mar, una investigación periodística de los medios El Espectador de Colombia y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) publicó este año que la banda criminal El Tren de Aragua mantiene una ruta de tráfico de personas con fines sexuales en el Mar Caribe, otra publicación de ARI indaga que los atracos y el tráfico de armas, drogas y personas están aumentando en los últimos 4 años en el país.
«Para el viaje le pedían 400 dólares. Nosotros no teníamos dinero ni para alimentar a nuestros hijos (…). Le decían que en Curazao ganaría mucha plata, más si se dedicaba a la mecánica y la reparación de máquinas», recuerda.
Acorralados por la economía
Leonardo Mora nació en La Vela de Coro en 1969. Toda su vida estudió en Falcón. Conoció a quién sería su esposa en la secundaria (conocido en Venezuela como bachillerato). Su pareja se fue a estudiar Turismo en el estado Zulia, donde ella nació, y después regresó a Falcón para casarse y asentarse en La Vela de Coro. Poco después decidieron afianzar sus estudios universitarios.
«Él estudió la licenciatura en educación con especialización en deportes, y estuvo como asistente de mecánico en la Universidad por 15 años. Su esposa estudió educación también, pero enfocado en las ciencias sociales. Ella no tenía un puesto fijo como educadora allí, pero su esposo pudo conseguir una Caja de Ahorros en la Universidad para construir una casa», recuerda el pariente entrevistado. «Pero cuando recibieron el primer pago, que era para montar las bases de su hogar, vino la primera gran devaluación en 2014. Lo que les dieron solo alcanzó para 40 cabillas».
La familia de Leonardo asevera que la situación económica fue empeorando hasta llegar a un punto crítico en 2017.
«Él era conocido en su familia como el “utility”, hacía de todo: reparaba carros, hacía latonería, carpintería, era taxista. Al principio tenía trabajos fuera de la universidad sobre ello, pero llegó un punto que la gente ya ni podía pagar», relata. «Entonces se fue con su madre, que tenía una venta de dulces, y la ayudó. Desde allí podía conseguir un plato de comida para su núcleo familiar (de 3 hijos y una esposa), que en muchas ocasiones era lo único que ingerían».
La historia de Leonardo no estaba aislada. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 3.7 millones de venezolanos estuvieron en situación de hambre en 2017. El panorama no ha mejorado con los años: en septiembre de 2023, la empresa venezolana Consultores21 estimó que 7 de cada 10 familias venezolanas no tiene ningún nivel de seguridad alimentaria. La ONU ha concluido en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que el principal factor de esta hambruna es las altas tasas de inflación nacional y los sueldos bajos en todos los niveles.
«Ese viaje fue el resultado de la carencia económica. Sabíamos que era riesgoso, pero ya no teníamos otras opciones que probar en otro país. Pretendíamos que fuera un viaje corto, incluso Leonardo me dijo que no le dijera a su madre que iría a Curazao», dice el pariente bajo protección de Runrun.es. «Cuando él desapareció tuvimos que esperar varios días para decirle. Lo tomó con mucho dolor. Ella falleció sin saber del paradero de su hijo en 2020. Se contagió de COVID-19 y no siguió el tratamiento al pie de la letra. Lo último que dijo fue que daba su vida por la de su hijo».
«Él intentó migrar por vías legales, pero no podíamos por los gastos. Tratamos de vender nuestros enseres, nuestros electrodomésticos, para pagar el viaje. Pero nadie podía: todos los que conocíamos estaban en la misma precariedad económica que nosotros. Tuvimos que pedir prestado a una persona para que él se fuera. Varios familiares de los desaparecidos hicieron eso. En algunos casos, como el mío, esa deuda continúa porque dicen que “el compromiso es con él, no con la familia”», agrega.
Tanto Confavidt como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecen que la gran mayoría de los migrantes no tenía antecedentes penales de ningún tipo. «Son personas que migran por necesidad, y en dos embarcaciones los desaparecidos son pescadores de oficio», recalca el pariente de Leonardo bajo la protección de la ONG.
«Una herida que no se cierra»
No pasaron dos días para que los familiares de los viajeros del «Trompa de ballena» se movilizaran al Ministerio Público en su sede de Falcón. El Estado tardó cuatro días para admitir la solicitud de búsqueda, pero los días seguían pasando y no había información. No había rastros de la embarcación, ni manchas de gasolina que de un indicio de su última locación.
Entonces, los familiares de los 34 desaparecidos decidieron levantar el caso por su cuenta, y poco después se conformó el Confavidt.
«Como nosotros no manejamos el tema, tardamos un poco en recabar la información. En el Ministerio Público nos dicen que no cuentan con los recursos y, bueno, entre todos a veces hemos hecho colectas y hemos podido asistir a algunas diligencias para avanzar un poco en el caso. Aún así, imagínense, llevamos más de cuatro años en esta situación y todavía nosotros todavía no tenemos justicia», explica el emparentado de Leonardo.
En este momento el caso de la desaparición de los 34 venezolanos está en la fase de juicio. El 4 de junio del 2022 detuvieron a cinco acusados en organizar el viaje de la «Trompa de ballena» y el presunto delito de trata de personas. Pero el caso sigue en el Juzgado Primero de Control y no en un Tribunal de Juicio, porque han diferido las audiencias constantemente.
Para la familia de Leonardo y de los 33 venezolanos desparecidos, «el retraso y la lentitud procesal es suficiente castigo y tortura».
«Considero que no es el deber ser para el caso, pues el tiempo es oro porque no es lo mismo que el apoyo legal y penal en el caso de un muerto, porque ya la justicia es restaurativa. En nuestro caso cada minuto cuenta porque no sabemos si nuestros familiares siguen con vida. No sabemos el destino de nuestros familiares. Cada segundo que se pierda es un segundo que puede estar en peligro la vida de ellos, donde quiera que estén», acotó.
Si bien la familia de Leonardo está conformada por 3 miembros, solo uno de ellos se comprometió a hacer todas las visitas al Ministerio Público. «Solo de ver el dolor que esto y los destrozos que esto les ha causado a a mi familia en su vida, trato de hacer todas estas cosas. Es una herida que no se cierra», dice.
Llamadas frente a la incertidumbre
Los casos como el de Leonardo Mora siguen en pie y, según la OIM, con más frecuencia. La institución sobre derechos humanos alertó que el año 2022 fue la época con mayor tasa de muertes y desapariciones de migrantes en el Mar Caribe, con 310 casos.
Sin embargo, el organismo internacional registra que, de los 154 casos registrados entre 2015 y 2022, el año con mayor número de víctimas venezolanas fue el 2019, con 89 personas desaparecidas en total.
Las ONG internacionales advierten que las rutas irregulares en el mar continúan en América, incluso obligan a las personas a viajar muchas veces para ver la oportunidad de zarpar y las pueden extorsionar para que hagan el viaje, como le pasó a Leonardo.
«Cuando él llegó a casa esa noche del 6 de junio del 2019 yo pensaba que ya él no iba a viajar. Pensé que se había venido porque ya estaba cansado, ese día la embarcación iba a salir y no lo hizo, era la tercera vez que pasaba. Sin embargo, ese día me comentó que ya había pagado el viaje y por obvias razones no le iban a devolver el dinero», recuerda el pariente bajo protección.
La familia de Leonardo Mora tiene esperanza en la justicia internacional. «De la presión que hicimos en Confavidt, el Alto Comisionado de la ONU publicó el 5 de julio de este año sobre el caso como una violación al debido proceso judicial, así como a muchos derechos humanos más».
Ellos no niega que navega la incertidumbre con dolor. Pero advierten que no descansarán hasta que se descubra el paradero de Leonardo y se dé justicia.
«Como él, otros 150 venezolanos están desaparecidos en el Mar Caribe por migrar o por trabajar. Ir repetidas veces al Ministerio Público para que no se olviden de su caso es otro martirio que se le suma el no saber si mi esposo está vivo o no. No podemos tener paz ni tranquilidad porque mientras mi esposo no me llame para decirme “no me busques más”, pues yo voy a seguir buscándolo, y voy a seguir buscando una respuesta. Entonces, alguien tiene que darnos respuesta», reflexiona.