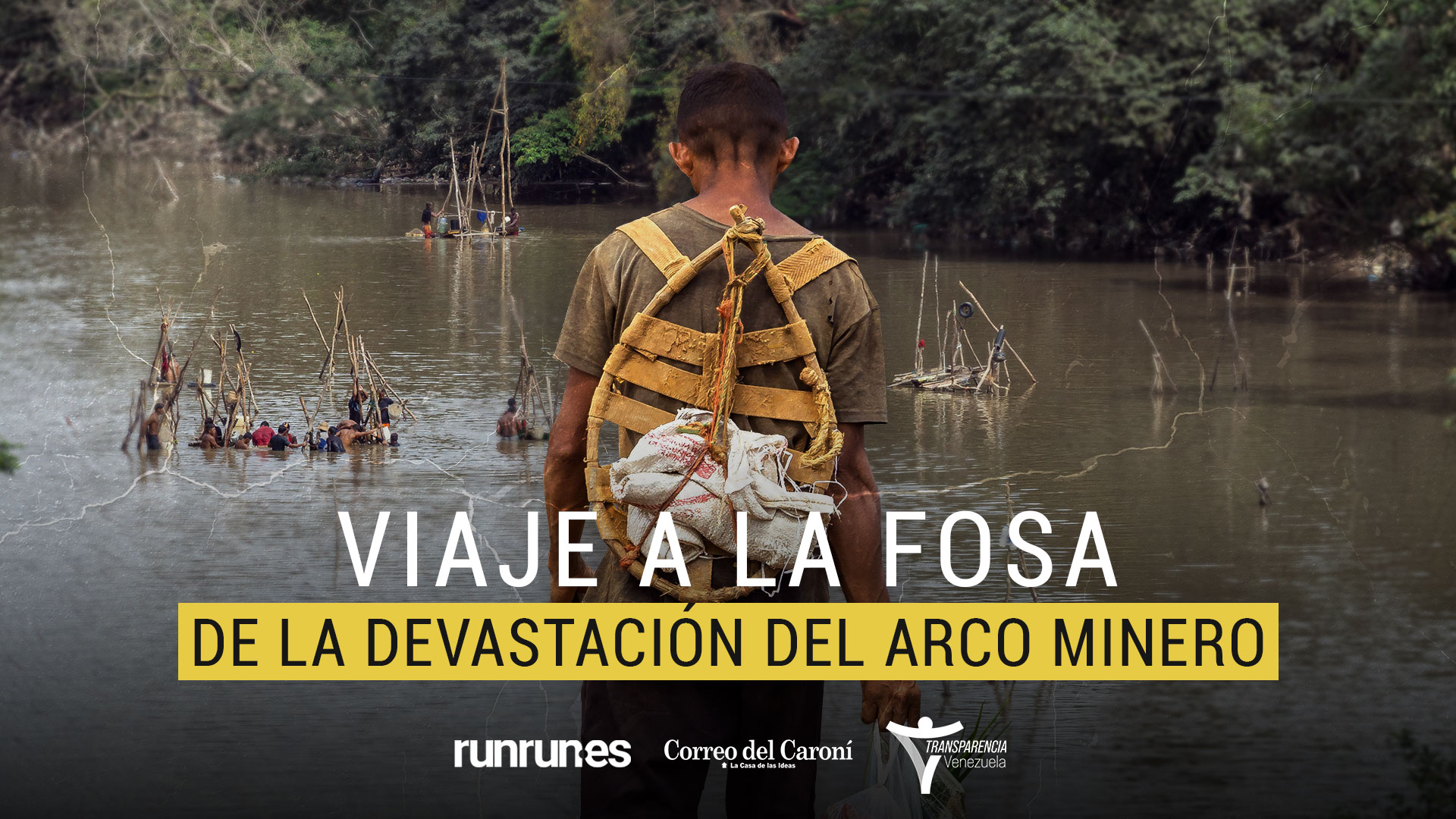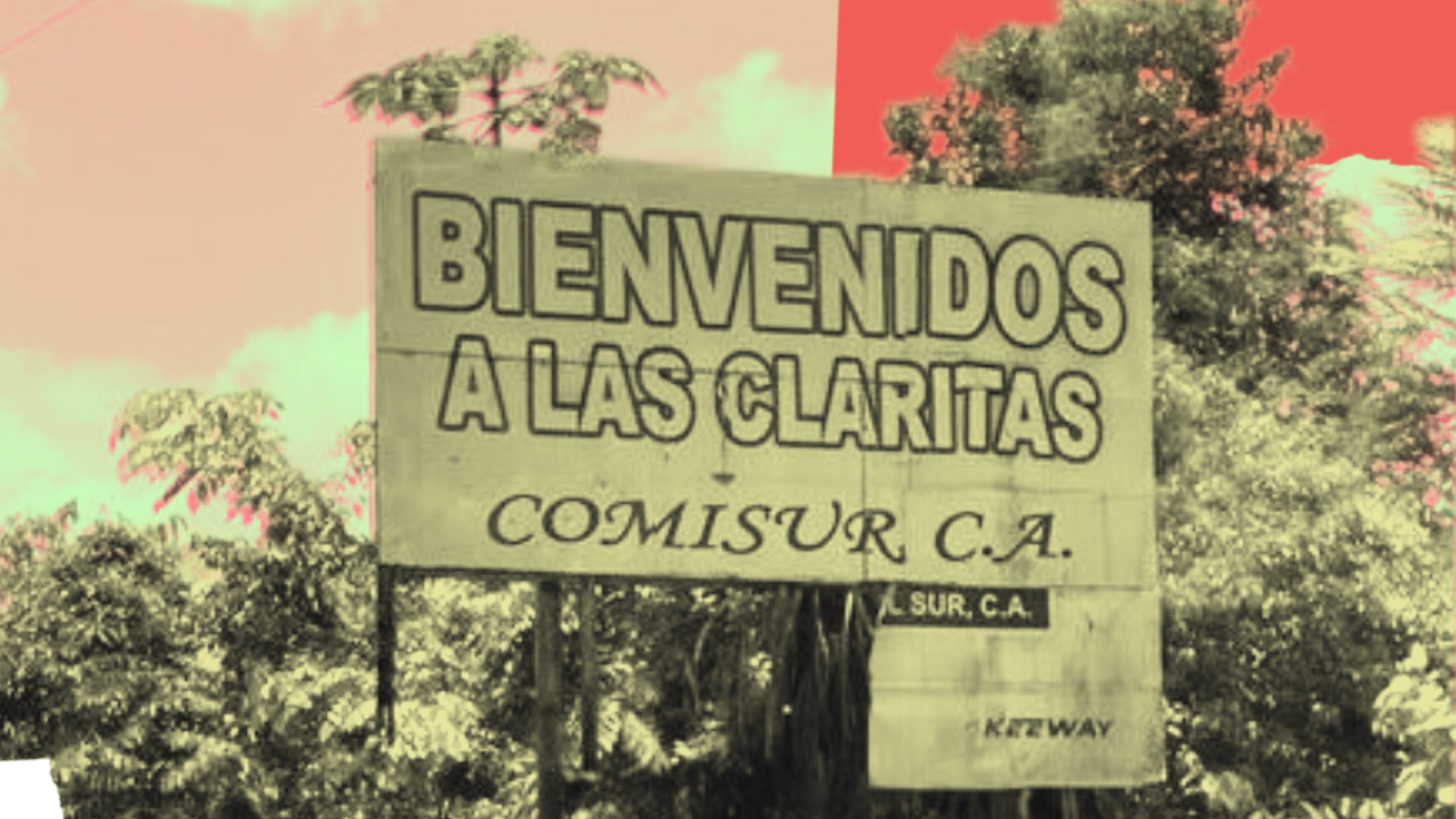Entre enero de 2023 y enero de 2024, ProBox identificó 74.827 menciones como ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al cuerpo (21%) y sexualización (12%).
Aunque desde el aparato comunicacional al servicio del oficialismo se despliegan estrategias de difamación contra activistas y políticos, no siempre han logrado opacar la conversación orgánica en defensa de los derechos humanos. Cuando se trata de liderazgos femeninos, estos ataques van más allá de manipular las conversaciones en redes sociales. Por encima de las etiquetas y los trending topics, también se acciona contra las mujeres y se amenaza la participación en espacios de incidencia con equilibrio de género.
El caso de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y el intento de difamación en su contra es un ejemplo de la estrategia coordinada desde las filas oficialistas para atacar a la activista, aún cuando no había sido confirmada su detención es el más reciente ejemplo de ese intento de socavamiento reputacional.
Una búsqueda en redes realizada por ProBox con algunas palabras claves usadas por el oficialismo sobre del tema (#RocíoNoEsSanta, Rocío San Miguel Helicoide, Rocío San Miguel brazalete blanco y Rocío San Miguel terrorista) identificó 799 menciones en el periodo que va desde el 11 al 17 de febrero. Esta escucha reveló que la conversación en torno a #DóndeEstáRocío generó una mayor y más auténtica interacción que la actividad alrededor de la etiqueta #RocíoNoEsSanta, impulsada desde el chavismo radical, y desde donde se pretendía imponer la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria”, justificando así su detención.
No te vistas que no vas
Rocío San Miguel no fue la primera ni la última mujer en ser blanco de ataques y campañas de difamación en redes sociales en Venezuela. Basta con revisar los comentarios o buscar directamente en las plataformas el nombre de cualquier activista o mujer dedicada a la política en el país, para encontrar que gran parte de los mensajes que reciben, más que atacar su rol y liderazgo, se trata de descalificativos o alusivos a su género.
Bajo esta premisa, ProBox realizó un ejercicio previo de social listening en Twitter (ahora X), TikTok, Facebook, Instagram y YouTube junto a la Coalición C-Informa en el marco de las primarias opositoras de 2023, analizando las publicaciones más recientes -para el 28 de septiembre de ese año- vinculadas a tres candidatas (María Corina Machado, Delsa Solórzano y Tamara Adrián) y tres candidatos (Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi).
Las tres candidatas mujeres registraron 60% más ataques en línea vinculados a su género, que los tres candidatos hombres. Teniendo como constante la repetición de palabras como “loca”, «traidora», «no engañes más», «asesina», «sayona», “hipócrita”, «pedazo de perra», «qué buena que estás», «mujerzuela», “se cree mujer”, “no te vistas que no vas” y muchas otras.
Ante este primer hallazgo, desde la campaña #LupaElectoral y gracias al apoyo técnico de la fundación Interpreta de Chile, se profundizó en el estudio analizando las menciones en torno a estos mismos seis liderazgos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024; recabando casi 12 millones de datos, de las cuales 9,2 millones pertenecen a las mujeres, siendo María Corina Machado la más mencionada en línea.
Al desglosar y categorizar el contenido, se identificaron 74.827 menciones como ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al cuerpo (21%) y sexualización (12%).
En el caso de Delsa Solórzano se registraron 3.794 menciones como ataque de género, siendo las alusiones a su cuerpo el tema principal con 59%, seguido por el menosprecio de sus capacidades (37%) y sexualización (4%).
Por su parte Tamara Adrián registró 881 menciones bajo esta misma premisa pero, a diferencia Machado y Solórzano, el 74% de sus menciones hacen alusión a su cuerpo, el 21% son menciones transfóbicas, 3% están dentro de la categoría de sexualización y 2% sobre el menosprecio de sus capacidades.
Si bien los tres candidatos hombres también recibieron menciones sobre el menosprecio de sus capacidades, estas se referían a su trayectoria política por encima de su género.
Sin contemplaciones
Un estudio realizado por la consultora Anova sobre violencia basada en género en la política venezolana concluyó que “hay diferencias significativas en la cantidad de violencia recibida por mujeres y hombres políticamente activos durante las elecciones regionales de 2021 en Venezuela”.
Las activistas políticas recibieron 41% más tweets violentos que sus homólogos masculinos. El tamaño de la brecha de género es uniforme en casi todos los tipos de discurso violento categorizados en nuestro léxico; donde, al igual que en el estudio realizado por #LupaElectoral, la violencia por desprestigio el tipo de violencia más común experimentado por las mujeres. Además, destaca que la violencia por sexualización, instrumentalización y la violencia directa dirigida casi exclusivamente a mujeres.
Lo más grave es que, frente al acoso y los mensajes violentos, las mujeres presentan una tendencia mayor a inhibir su discurso político y «representa un obstáculo para lograr un entorno más equilibrado, democrático y seguro para el discurso político venezolano», concluye el estudio de Anova.
Propaganda contra la realidad
Dentro del registro histórico de ProBox de las tendencias en Twitter (ahora X) con contenido sociopolítico en Venezuela desde 2020, la sociedad civil ha impulsado 42,28% de las tendencias vinculadas a mujeres en este período (52 etiquetas), pero solo ha sido responsable de 5,15% de los tweets registrados (375.391 tweets apx.). Esto se debe a que el oficialismo ha participado en esta conversación y, debido a la magnitud de su maquinaria comunicacional, han generado el 80,62% de los mensajes (5.877.479 tweets apx.) en menos etiquetas vinculadas a las mujeres (33 tendencias).
La participación de la sociedad civil gira en torno a exigir la libertad de mujeres presas o detenidas por el régimen venezolano con etiquetas como #LiberenACarol o #LibertadPlenaparaMamaLis, así como otras para denunciar casos de feminicidios en el país a través de etiquetas como #JusticiaParaGeraldineQuintero.
En el caso del oficialismo, la conversación se limita a impulsar propaganda en efemérides como el Día de la Mujer con tendencias como #MujerVanguardiaDeLaRevolución, #MadresDelaPatria y #MujerProtagonistaDeLaPatria. Bajo esta temática resalta el caso de la etiqueta utilizada el 8 de marzo de 2023, #ChávezFeminista, que acumuló más de 2.210.000 tweets pero de acuerdo con el análisis de ProBox el 97,43% de estos mensajes fueron producidos de manera inauténtica; es decir, fueron creados por “tropas digitales” y posibles bots para simular apoyo a esta narrativa.
Entre enero de 2020 y el 09 de marzo de 2024, la oposición posicionó 14 tendencias vinculadas a las mujeres con 52.010 tweets aproximadamente, resaltando temáticas como una campaña en contra de la violencia de género con etiquetas como #VzlaEnDefensaDeLaMujer, #NoMásFeminicidiosVzla y #NiUnFemicidioMasVzla. También hubo presencia de etiquetas en apoyo de Maria Corina Machado con #MCMEsLaLider, #BarinasConMaríaCorina, #YoHabilitoAMariaCorina, entre otras.
Finalmente, las redes anónimas identificadas por ProBox (grupos de cuentas coordinadas entre sí que no tienen una identidad verificable) posicionaron 9 tendencias en contra de mujeres venezolanas, sumando al menos 25.670 tweets con la intención de atacarlas y desprestigiarlas. Etiquetas como #FabianaEnUSA; #CorrupcionDeLuisaOrtega y #ArochaBorracha fueron algunos de los posicionados en el período. Han destacado también etiquetas en contra de María Corina Machado desde Redes anónimas como #MariaCorinaEsLeopoldo con alrededor de 817 tweets y #SonTerroristas con 7.933 tweets apx.
Sin embargo, la conversación orgánica ha resultado lo suficientemente poderosa y elocuente. Las tendencias de ataque a las mujeres no han logrado mantenerse como tendencia por largos períodos de tiempo; no obstante, esto no anula su gravedad. Las manifestaciones de violencia en las redes sociales siguen teniendo efectos negativos desproporcionados sobre las mujeres políticamente activas, lo que puede dificultar aún más su participación en los espacios públicos, sobre todo porque estas plataformas son la primera fuente de información de la mayoría de los ciudadanos; además de un instrumento fundamental para la construcción de la opinión pública.
En el estudio de Interpreta y ProBox para #LupaElectoral, se analizaron menciones de desprestigio y palabras positivas. De las casi 12 millones de menciones recolectadas, alrededor de 1,7 millones pertenecen a estas categorías; no obstante, las palabras positivas predominan sobre las campañas de desprestigio con el 73% de los datos recolectados a nivel general en un año de estudio. Esta tendencia se repite al estudiar en detalle a los seis perfiles incluidos en la muestra: María Corina Machado, Delsa Solórzano, Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi.
El problema sigue siendo la impunidad. Aunque la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege explícitamente a las mujeres de este tipo de prácticas, la verdad es que poco está ocurriendo en ese sentido y cada vez es más frecuente que mujeres limiten su participación en el espacio digital.
Ante esto las consecuencias pueden ser de gran alcance. Marwa Azelmat, experta en derechos digitales que participa en movimientos y organizaciones por los derechos de las mujeres alrededor del mundo, afirma que la violencia en línea contra las mujeres «es parte de un espectro de violencia de género que impide que las mujeres gocen de plenos derechos humanos, tanto en línea como fuera de ella».
Por su parte, la abogada y coordinadora de la organización Mulier, Estefanía Mendoza, señala que los ataques misóginos buscan que se refuerce la imagen de que las mujeres tienen limitaciones para participar en la política y que solo deben desempeñarse en otros espacios. Por lo tanto, las atacan por sus emociones, vestimenta y forma de hablar, pero no por su liderazgo.
“Mientras más cerca estén las mujeres del poder se van a recrudecer los ataques. Eso es parte de la intención que tiene el sistema machista de aleccionar a las mujeres para que no se salgan de lo que se consideran sus labores y que no tienen nada que ver en nuestra sociedad con la política”, afirmó Mendoza en declaraciones ofrecidas a El Pitazo.
Más allá de Venezuela
La sociedad ha retrocedido en el trato hacia las mujeres e internet alimenta nuevas formas de misoginia. Así lo asegura la lingüista e investigadora de la universidad de Oxford Deborah Cameron en su último libro, Language, Sexism and Misogyny (Lenguaje, sexismo y misoginia). Para algunas mujeres que tienen un alto perfil público en la política, el activismo o los medios de comunicación, la misoginia “se ha convertido en un problema, porque el miedo a ser bombardeadas con amenazas de muerte, insultos o violaciones está llevando a muchas a excluirse de la vida pública o a medir sus intervenciones porque el lenguaje de las mujeres está vigilado”, dice Cameron.
La violencia machista digital es una prolongación de la violencia ejercida contra las mujeres fuera de Internet. La elección de delegadas y delegados para la Convención Constitucional, representó para Chile un hecho inédito, entre otras cosas, porque es la primera vez que existieron escaños reservados para los pueblos indígenas y que se emplea un mecanismo para que las candidaturas y los resultados de la elección sean paritarios.
Un estudio realizado por Interpreta y Corporación Humanas analizó las diferentes formas de violencia que enfrentan mujeres y disidencias por su edad, origen étnico o racial, conocimientos y experiencia política y clasificó las diferentes manifestaciones de violencia en dos grandes categorías: expresiones discriminatorias y desprestigio. Del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponden a mensajes con algún tipo de violencia explícita. Respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, 69% corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31% corresponde a desprestigio. Las candidatas feministas fueron el blanco predilecto de la violencia digital y recogieron 6.246 menciones (8,2%) con algún tipo de violencia explícita. Las candidatas que se auto identifican como disidencias sexuales de manera pública recibieron 1.022 menciones violentas.
En España la situación no es distinta. Las mujeres políticas del país europeo han sido víctimas de desinformación y ataques que buscan ridiculizarlas. A diferencia de los ataques que reciben sus homólogos hombres, están más enfocados en atacar lo personal o lo físico que a sus capacidades como funcionarias. Además, el tema más recurrente para desinformar sobre las políticas españolas suele ser atribuirles declaraciones falsas sobre el machismo o los hombres en general, para aumentar los ataques hacia las funcionarias.
Acceso a datos
El acceso a datos abiertos es clave para combatir la violencia de género online en todas las redes sociales, incluyendo las políticas internas de tratamiento de comentarios y conductas abusivas y estadísticas sobre posts bloqueados y denunciados, los cuales hoy en día no son compartidos públicamente. El Estado tiene el rol fundamental de exigir transparencia a las redes sociales, considera Laila Sprejer, quien lideró un monitor que midió en tiempo real las agresiones online que recibieron las precandidatas al Congreso de la Nación de Argentina en Twitter en 2021.
La clave, según Sprejer, está en mejorar la cooperación entre los gobiernos, el sector tecnológico, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y la sociedad civil, con el fin de fortalecer las políticas. Es necesario «subsanar las carencias en materia de datos para conocer mejor los factores que impulsan la violencia y los perfiles de los agresores, así como para proporcionar una base empírica a las iniciativas de prevención y respuesta».
En ese sentido también propone elaborar y aplicar regulaciones con la participación de las supervivientes y las organizaciones de mujeres; elaborar normas de rendición de cuentas para el sector tecnológico a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la violencia digital y el uso de datos.
Se considera necesario reforzar la acción colectiva de las entidades públicas y privadas y de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, pero sobre todo, «empoderar a las mujeres y las niñas para que participen y ejerzan un papel de liderazgo en el sector tecnológico, con el objetivo de aportar información valiosa para el diseño y el uso de herramientas digitales seguras y de espacios libres de violencia”.
Finalmente, la misoginia digital no se queda únicamente en las redes, tiene un impacto en la vida real de las mujeres que reciben los ataques o están expuestas a estos, independientemente de su rol en la sociedad. Este tipo de situaciones forman parte de la violencia invisible y las formas implícitas que conforman el iceberg de la violencia de género, una herramienta difundida por Amnistía Internacional que ayuda a comprender la profundidad de este fenómeno y la importancia de actuar ante lo invisible y no únicamente ante las formas explícitas de violencia.
Entre enero y septiembre de 2023, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 201 casos de femicidios consumados y 107 casos de femicidios en grado de frustración en Venezuela. Según datos del Monitor de Víctimas de Runun.es, el porcentaje de mujeres víctimas de la violencia aumentó de 5% en 2018 a 8 % en 2022 y la mayoría de las veces la causa es la violencia de género. A pesar de la gravedad de los datos, ninguno aparece en las conversaciones impulsadas por cuentas oficialistas, ni siquiera en el discurso de las que dicen asumir la causa feminista.