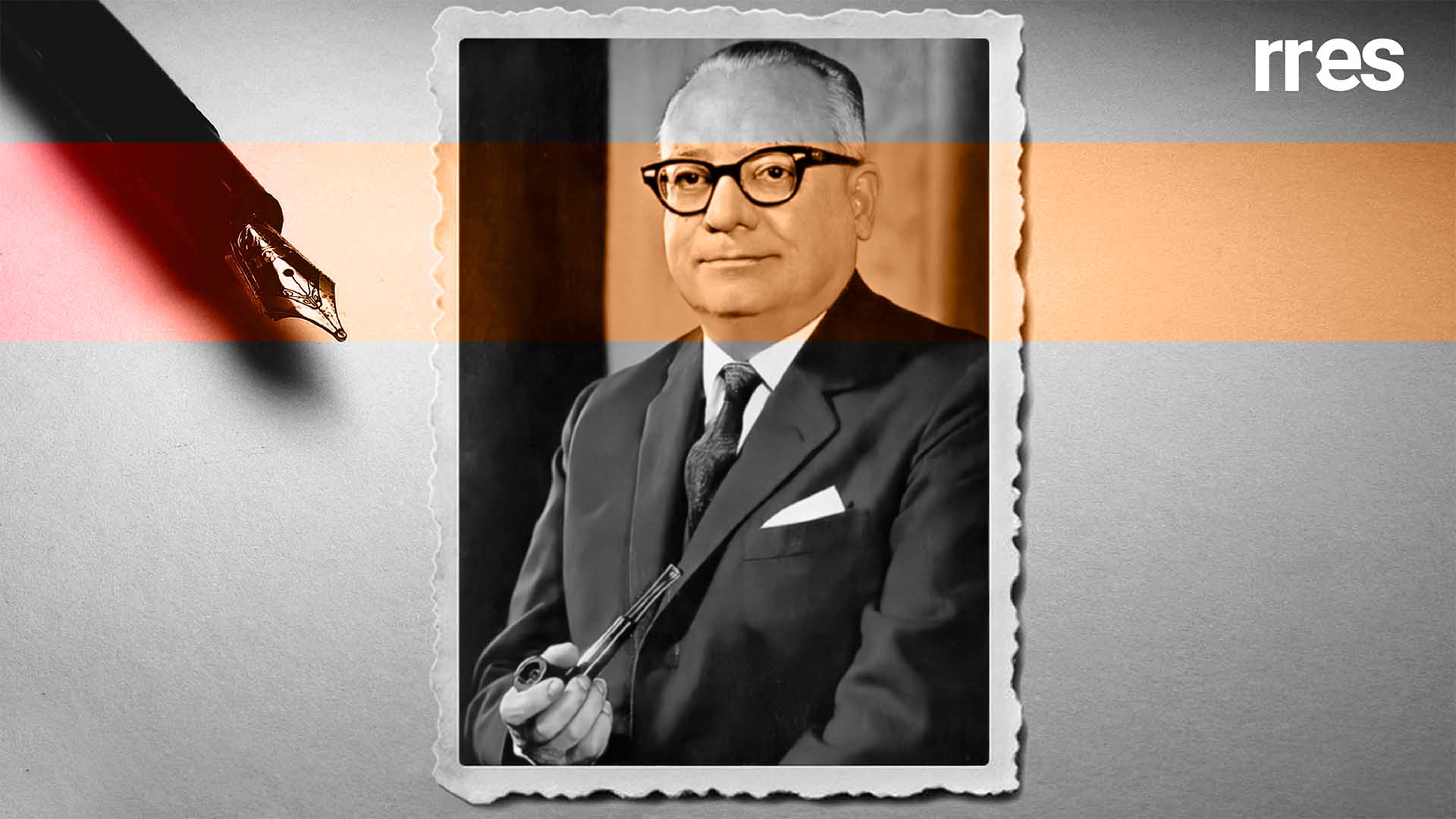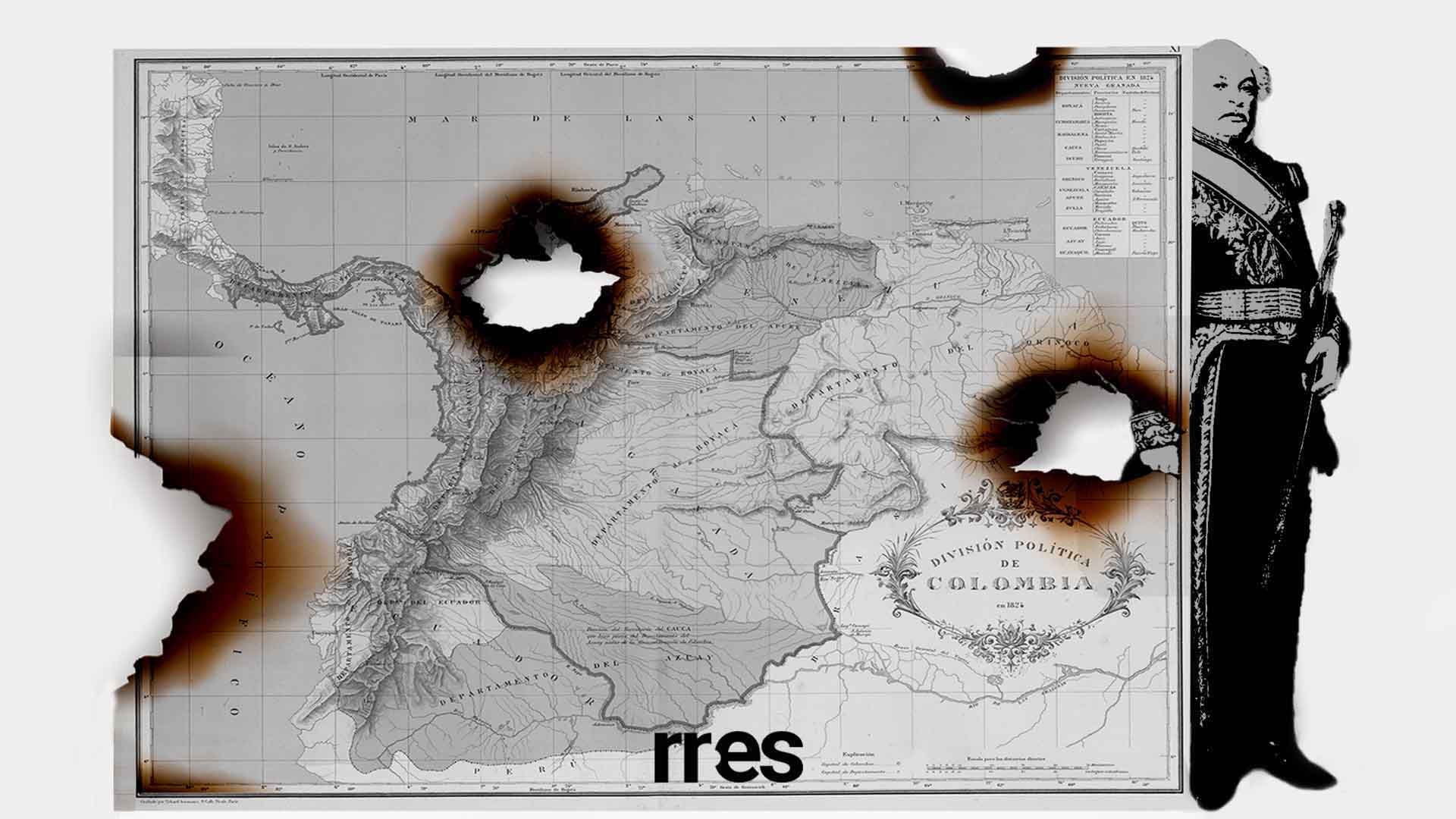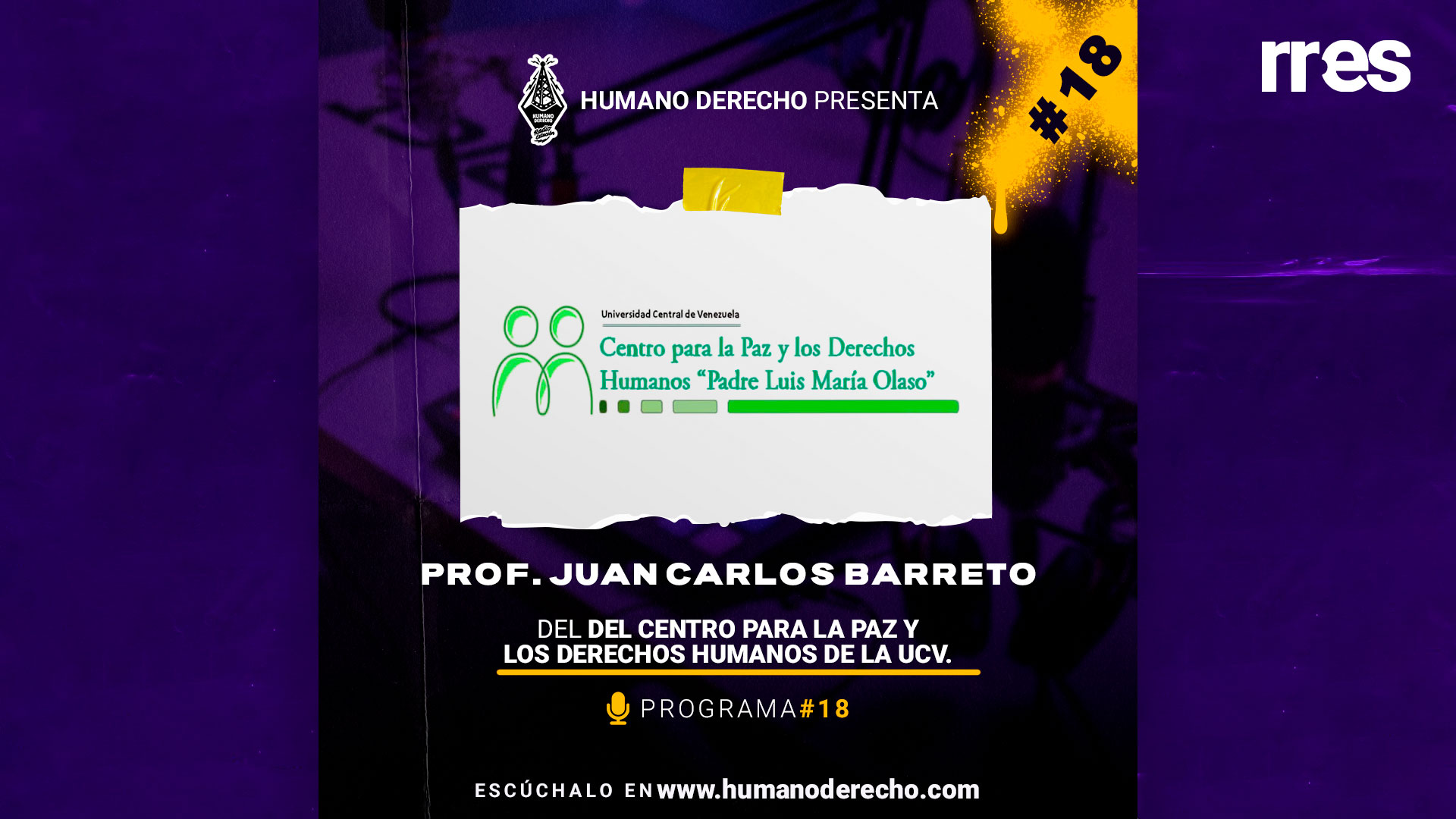Lo que los señores eruditos en cuestión hacen, entonces, es ponerse la persona del actor político y quitársela cuando los critican, para cambiarla por la persona del académico
Cuando, hace un mes, se supo que Manuel Rosales pudo inscribir su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, pero Corina Yoris, como representante de María Corina Machado, no pudo hacerlo, se desató en cuestión de minutos una nueva querella entre bloques opositores, aunque fuera medianoche de un martes. La disputa se extendió por semanas, durante las cuales los partidarios de la ganadora de la primaria de octubre señalaron al gobernador del Zulia de haberse “vendido al chavismo”, mientras que los seguidores de Rosales acusaron a Machado de pretender “dejar a la oposición sin candidato”.
Espero que evolucione de armisticio a paz definitiva. Al menos hasta que la oposición logre su objetivo de propiciar una transición democrática. Y si bien la virulencia en las expresiones no tiene más novedad que, autor del Eclesiastés dixit, todo aquello bajo el sol, no deja de impresionarme el nivel paupérrimo de algunas maniobras, tanto ofensivas como defensivas.
De las segundas, hay una que me parece especialmente llamativa en su manipulación y descaro. Es moneda de curso común entre algunos profesionales de las ciencias sociales muy dados a emitir comentario político, hoy llamados de forma despectiva “los analistas” o, en una degeneración fonética deliberada para agudizar la satirización, “lojanalistas”. Prefiero evitar esas expresiones; en primer lugar, por antipatía a la noción de “analista político”, que abarca a cualquier persona que hable a menudo de política y logre alcanzar a una audiencia más o menos grande. En segundo lugar, porque quienes las usan en sentido peyorativo, bajo aquella definición, califican también como “analistas políticos”. Así que pudiera prestarse para la confusión entre grupos con opiniones distintas y hasta antagónicas o, peor, fomentar actitudes antiintelectuales.
Dicho todo lo anterior, veamos cuál es la conducta deliberativa viciosa a la que aludo. El modus operandi es más o menos así: se lanza en redes sociales (o en otro medio, aunque casi siempre es en redes sociales) algún comentario cuya finalidad explícita es influir en la opinión pública para que las masas actúen de tal o cual forma política. En otras palabras, un discurso de actor político. Si el mensaje tiene mala acogida, el emisor y sus compañeros de tribu desechan la crítica alegando que se trata de un enunciado teórico que describe una realidad, sin fijar posición ante la misma. No importa cuán explícita sea la apelación al colectivo, instándolo a hacer algo. No importa que incluya obvios juicios de valor. Insistirán en que se trata de un comentario académico y que solo los colegas del emisor en la disciplina pueden juzgarlo.
Esta es una manera bastante burda de aspirar a ser un actor político, cuyas acciones pueden incidir en la vida de la población, sin hacerse responsable por esas acciones. Alguien que da consejos a millones de personas, que pueden ser buenos o malos, y no tener que responder a nadie si resultan ser malos. Porque la primera forma de responsabilidad por lo dicho es lidiar con cualquier crítica que eso pueda generar.
A tal pretensión me referí en una emisión reciente de esta columna, a propósito de las posiciones de gremios patronales avalando el statu quo político injusto que tenemos, para luego rechazar que se les cuestione al respecto, porque obran dizque obligados por un principio que trasciende la política.
En su caso, la prosperidad o mera supervivencia de sus negocios. En el que nos incumbe hoy, el rigor académico. El problema no es que los empresarios quieran hacer dinero o que los profesionales de las ciencias sociales quieran apegarse a criterios técnicos. El problema es que pretendan extrapolar esas guías teleológicas fuera de sus ámbitos naturales para meterlos en la esfera de discusión política y dar a entender de esa forma que sus opiniones sobre lo que todos debemos hacer son incuestionables.
En realidad, sí son cuestionables porque asumir esas posturas no fue ninguna obligación. Fue una decisión que tomaron haciendo uso de su libertad inherente. La misma libertad que les permite asumir posturas alternativas ante el problema de cómo lidiar con la situación política venezolana, si así lo quieren. Que eso implica riesgos que ellos no quieren asumir es otra cosa. Volviendo al artículo sobre los gremios empresariales, el autoengaño sobre una obligación inexistente es lo que Sartre denominó “mala fe”.
Aunque ignoro qué pensarían al respecto sus respectivos autores, podemos asociar, para ilustrar mejor el punto, aquel concepto fundamental del existencialismo sartreano con otro, igualmente fundamental en la psicología analítica de Jung: la persona. Este término designaba a una máscara teatral en la antigua Roma. En Jung, es un arquetipo que el individuo asume para cumplir con funciones que la sociedad espera de él. Una “máscara” arquetipal. Lo que los señores eruditos en cuestión hacen, entonces, es ponerse la persona del actor político y quitársela cuando los critican, para cambiarla por la persona del académico. Pero Twitter no es una revista arbitrada y la jugada se hace visible.
Para Jung, portar la persona implica el riesgo de perder la individualidad propia. De manera similar, la mala fe, para Sartre, es un intento, condenado al fracaso, de renegar de la libertad individual. Pero, aunque fracasen, no se puede dejar de señalar que los individuos que hacen el cambio de máscaras, al pretender ser incuestionables, se comportan siguiendo otro arquetipo, nada democrático: el del “rey filósofo” platónico. Gracioso, porque al mismo tiempo dicen ser defensores de la democracia a carta cabal.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es